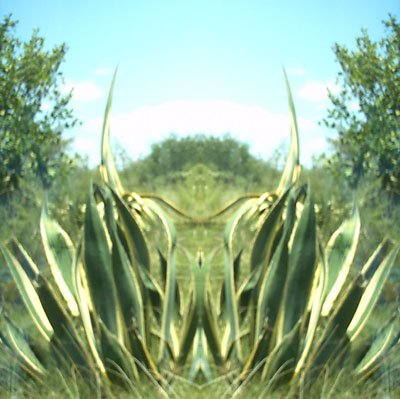Mes: febrero 2005
La mujer salía del kiosco mirando la botellita de Coca Light, de manera que se llevó por delante al viejo que venía del otro lado. El viejo usaba anteojos de esos que traen doble juego de vidrios: un juego para la miopía y, encima, otro juego para el sol. Los vidrios oscuros, para el sol, estaban levantados como aletas, o como rasgos de una caricatura, salidos de Cartoon Network una tarde aburrida. El viejo, que de algún modo llegó a prever el choque pero no a evitarlo, emitió un quejido suave, que oí porque justo en ese momento me acercaba desde el otro lado y no había ningún auto haciendo ruido en las proximidades. Luego se llevó la mano al pecho, donde lo había golpeado el codo de la mujer.
La mujer, en cambio, se asustó mucho: gritó, soltó la botellita de Coca Light y se llevó no una sino las dos manos al pecho. La botellita rebotó sin romperse, pero como estaba abierta empezó a sangrar ese líquido oscuro como barro. El viejo empezó a inclinarse para agarrarla, pero yo fui más rápido, con esos reflejos estúpidos que uno adquiere tras varias décadas de vida urbana.
Levanté la botellita, enderecé la pajita con dos dedos sin darme cuenta de que tal vez no fuera un gesto del todo correcto, y ofrecí lo que quedaba del líquido a la mujer. La mujer había cerrado los ojos, de manera que no me vio, y estaba completamente inmóvil. Mientras tanto, el viejo se volvió a incorporar lentamente, se alisó el saco, se acomodó los bolsillos que de todos modos no habían sufrido ningún daño, y bajó los lentes oscuros como si así pudiera ver mejor. Los dos, el viejo y yo, nos quedamos estudiando la reacción de la mujer.
Podía tener cuarenta años. En otras palabras, cualquier edad entre treinta y dos y cincuenta. Llevaba el pelo color cereza, largo hasta el cuello, partido al medio. Vestía una blusa verde, bastante suelta, y pantalones negros. La posición de la cabeza hacia que la nariz corta apuntara hacia arriba, en ese gesto universal de pedir ayuda a los dioses. Se había pintado las uñas de color violeta, con un círculo blanco en el centro de cada una. La boca abierta dejaba ver los dientes de abajo, desparejos pero completos. Mientras mirábamos empezó a sacar la lengua, lentamente, acariciando el labio superior.
Noté que el viejo desviaba la vista en mi dirección, tal vez sorprendido, tal vez pensando que no era correcto contemplar esa exhibición, y luego volvía a concentrarla en la cara de la mujer. La lengua terminó de salir, larga, roja como carne fresca, con bordes brillantes por la humedad. La mujer levantó la mano derecha y, como quien busca el interruptor de la luz en mitad de la noche, tanteó hasta dar con el dedo índice en la punta de la lengua.
Se quedó así unos segundos, y luego extendió el brazo hacia adelante, mientras guardaba la lengua. Siempre con los ojos cerrados y el índice extendido, trazó un dibujo imaginario en el aire, algo como un círculo partido al medio, seguido de dos patas, y por último el pausado lanzamiento de un cohete, que casi pudimos ver partiendo hacia la luna mientras la mano de la mujer trazaba un arco que terminó justo encima de su cabeza.
Yo seguía con la botellita en la mano, sin saber qué hacer, esperando. Ponerla en el suelo me pareció poco cortés. Dársela al viejo, una solución improbable porque dependía de que él la aceptara. En tanto, el viejo estaba cautivado por esa lengua expuesta, y hasta se inclinó un poco hacia adelante para ver qué había adentro de la boca de la mujer.
La mujer bajó el brazo hasta dejarlo en reposo junto al cuerpo, y luego bajó también el otro brazo. La cabeza, en cambio, se echó aún más atrás. La lengua se retrajo poco a poco, pasando apenas entre los dientes que se iban cerrando. La boca quedó convertida en una mueca que podía ser risa o rabia o miedo o algo para lo que sólo un psiquiatra tuviera nombre. Así se quedó mientras alguien, cualquiera, pasaba a nuestro lado, miraba y seguía su camino. Había una línea casi recta desde el mentón hasta el vértice del cuello de la blusa. Entonces la mujer aspiró hondo, dejó que los labios se relajaran y bajó la cabeza mientras soltaba el aire con fuerza.
Con el mentón en el pecho abrió los ojos, se miró la punta de los pies, y luego giró la cabeza en dirección al viejo. Lo miró por primera vez, directamente a la nariz. Me habría gustado verle la expresión, pero ahora tenía su nuca, y un fragmento de oreja rodeado de pelo cereza, por todo espectáculo. Este era el momento de devolverle la botella. O de irme, simulando que no había visto nada, escondiendo la botella de su vista para tirarla en el próximo tacho de basura. También el viejo podría haberse ido, o dicho algo en ese mismo instante.
No ocurrió nada de eso. Yo me quedé quieto. El viejo levantó otra vez los vidrios oscuros y devolvió la mirada, intrigado. Pasaron segundos muy largos. Sonó un bocinazo en la esquina. Oí el chirrido de los frenos de un colectivo viejo. La mujer abrió la boca otra vez, movió la cabeza de izquierda a derecha hasta que el pelo se balanceó al mismo ritmo, y pronunciando cada letra con cuidado, concentradamente, dijo:
—Viejo de mierda.
—¿Hola? ¿Hola? ¿Me oye?
Es casi todo ruido, pero estoy seguro de que hay una voz al otro lado. No le entiendo ni una palabra. Sigo hablando:
—Mire. Llamo por… Lo que necesito… Llamo desde un celular. Tengo poca batería.
El ruido parece tomar forma de “escucho”, de “siga”, de “hable”. Me alcanza. Tal vez debí ensayar lo que diría, antes de hacer la llamada. Pero no se me ocurrió. Improviso:
—El tema es que me acabo de despertar y no sé dónde estoy. Parece un campo. Mucho no veo porque estoy acostado en el suelo, panza abajo, con la cabeza de costado. El sol me da en la nuca.
En el teléfono, el ruido disminuye por un momento y luego vuelve a crecer. Al otro lado hay una mujer, lo sé por el tono agudo de la voz, pero sigo sin estar seguro de que me entienda.
—Lo primero que veo es pasto. Lo tengo casi pegado a la cara. Un poco más allá hay un balde azul, de plástico. Sobre el balde hay una canilla oxidada, que sale de un caño que a su vez sale del piso. Oigo el viento en los árboles, pero árboles no veo. Pájaros tampoco. El pasto no se mueve. La canilla goteó una sola vez, pero no oí el ruido de la gota. Hace mucho calor.
Tengo el teléfono apretado contra el lado derecho de la cara, el que apunta hacia arriba. La posición es incómoda, y la mano que sostiene el teléfono me tapa una parte del poco panorama que hay desde aquí. La mujer que está al otro lado de las ondas podría estar hablando en otro idioma, o ser un perro pequeño, de esos que ladran como pájaros.
—No me puedo levantar, ni dar vuelta. No siento el cuerpo, de la cintura para abajo. No sé qué pasa. ¿Me entiende?
Ruido, ruido, ruido. Trato de aspirar hondo, pero me lo impide algo que se me clava en el pecho, tal vez una piedra. El celular está húmedo, resbaladizo, seguramente por la forma en que transpiro.
—Más allá del balde hay una casa con techo a dos aguas. Estará a veinte metros. O quince. La veo más chica que el balde. Tiene techo de chapa, pintado de verde aunque bastante descascarado. Hay dos ventanas, una a cada lado de una puerta. Seguro que esto les va a servir para encontrarme, ¿no es cierto? Las ventanas están cerradas, con la persiana baja. También la puerta está cerrada. Las paredes son blancas. Las persianas y la puerta son verde azuladas.
No, no es un perro pequeño. La mujer ahora suena como uñas en un pizarrón. Hay un momento que se parece a “entiendo”, hay un momento que se parece a “más”.
—Hay un hierro apoyado en la pared, junto a la puerta. Trato de darle todos los detalles, porque no sé qué puede ser más útil. No hay cerco. Aunque ahora que lo pienso puede ser que el cerco esté atrás de mi nuca. No puedo dar vuelta la cabeza para mirar, aunque me gustaría porque me está doliendo el cuello.
La voz del teléfono imita esas muñecas que chillan al apretarlas. Una vez, tres veces. Podría decir “qué”, o “ya”. O “ajá”. El calor del sol en la nuca se ha convertido en un dolor intenso, profundo. Me imagino un taladro lento y silencioso que penetra por el centro exacto de ese hueco que está bajo el hueso. Quisiera desconectarlo.
—Mire, no sé qué más decirle. Esto es bastante difícil para mí, ¿se da cuenta? No se me ocurre nada, me cuesta pensar. Sería más fácil si usted me hiciera preguntas.
Recuerdo que tengo otro brazo, el izquierdo, allá lejos, y me esfuerzo por llegar a él. Recorro mentalmente el hombro, tenso apenas los músculos, arrastro un poco la piel por el suelo y llego a la mano. El dorso de la mano está apoyado en el piso. Muevo los dedos en el aire. Es como haber encontrado un tesoro.
—Ah, mi nombre. Me gustaría saberlo. Mi edad. Mi domicilio. No sé nada. También sería bueno recordar qué hice anoche.
No sólo tengo calor, además tengo sueño. Son muchas cosas, así que estoy obligado a abandonar la mano recién encontrada. Entrecierro los ojos, juego a que mis pestañas son el pasto, o el pasto mis pestañas. Luego me cuesta abrirlos. El ruido del teléfono me hace pensar en un caracol gigante que tuve de chico, de esos que reproducen el mar. Detrás de las olas, la mujer que me escucha es el llamado de una gaviota.
—Mande a alguien, por favor. No, claro, no sabe dónde estoy. ¿No me pueden encontrar a través del teléfono? ¿No pueden seguir mi voz? Está bien, ya sé que no. Claro que no. Pero debe haber otra cosa que sea posible. Por favor, haga algo.
Una luz pequeña se abre paso entre el sueño y el calor, hasta llegar al foco de la consciencia: no recuerdo a qué número llamé. No recuerdo siquiera el momento en que apreté el celular contra la oreja, o cuándo pulsé las teclas para hacer la llamada, o cuándo saqué el celular de su soporte en el cinturón. Quisiera saber quién es esa mujer a la que no entiendo, que tal vez no me entienda. Mientras, el teléfono suena a tormentas en otro país, a gente abandonada en un edificio en llamas, a un bebé que empieza a tener ganas de llorar durante la noche.
—Mire, no tengo más fuerzas. No puedo seguir hablando. Voy a dejar el celular abierto, para ayudar a que me encuentren.
Pero antes de hacerlo todavía espero una respuesta. La mujer podría estar diciendo “sí”, “no”, “bueno”. Algo en el ruido suena a “ya estamos en camino”, aunque tal vez lo esté soñando.
—Los espero. La espero.
Ahora sí. Empiezo por cerrar los ojos. Luego dejo salir el aire. Entonces, sin soltar el teléfono, separo la mano de la mejilla y la dejo caer al suelo. En mi oído, el ruido sigue igual que antes.
Estoy sentado en el lado derecho del sofá, leyendo un libro. Me pica el lóbulo de la oreja izquierda. Cambio el libro de mano para rascarme, y descubro que detrás del lóbulo acostumbrado tengo otro igual, que es el que me pica.
Dejo el libro abierto, boca abajo, en el brazo del sofá, con la idea de levantarme e ir a verme en un espejo, pero me distraigo al notar que del nuevo lóbulo sale un pelo largo y grueso. Empiezo a seguir el pelo, apretándolo entre los dedos índice y pulgar. A unos treinta centímetros de la oreja el pelo pega un tirón: algo lo retiene desde abajo, al otro lado de mis dedos. Giro la cabeza mientras sigo la trayectoria del pelo, hasta comprobar que sale del almohadón que corresponde al asiento de la mitad izquierda del sofá. Trato de arrancar el pelo del almohadón, pero está demasiado firme. Suelto el pelo y levanto el almohadón con ambas manos.
Bajo el almohadón se abre un pozo ancho y profundo, del que sale olor a podrido. Una serie de huecos en la pared del pozo indican la posibilidad de bajar. Adentro del pozo está oscuro y húmedo. Alcanzo a ver un bicho que se escurre por debajo del otro almohadón, el que corresponde al respaldo de la mitad izquierda del sofá.
Me pongo de pie de una manera brusca. Con el movimiento, sin querer, tiro el libro al piso. Voy a la cocina, con el primer almohadón bajo el brazo y el pelo colgando de mi segundo lóbulo izquierdo. Con la mano que ahora tengo libre abro el cajón de los cubiertos y saco un cuchillo, de los que tienen serrucho. Apoyo el almohadón en la mesada, busco el pelo, lo mantengo bien tirante entre la mano y la tela, y me pongo a serrucharlo. Se corta enseguida. Sin soltarlo, devuelvo al cuchillo al cajón y camino en dirección al baño.
A mis espaldas, desde el living, se oye algo parecido al aire que escapa de un globo inflado, pero distante, como transmitido por un caño muy largo. Sin darme vuelta recorro el pasillo y entro al baño. Me miro al espejo. A primera vista no noto otros cambios en mí, más que el lóbulo extra. Abro el botiquín y saco una tijerita para uñas. Aprieto el pelo otra vez entre los dedos, lo más cerca posible de la oreja, acerco la tijerita y corto.
El dolor me indica rápidamente que tuve mala puntería. Cierro los ojos. Dejo caer la tijerita. Me agarro la oreja con ambas manos. Cuando vuelvo a abrir los ojos, la sangre ya me llega a los codos y gotea sobre la pileta. Agarro la toalla de baño, la más grande, y la aprieto con fuerza contra la oreja.
El ruido de globo que se desinfla se interrumpe, reemplazado por ruido de pisadas: un deslizarse seguido del crujido de un zapato, otro deslizarse, otro crujido, como de alguien que tiene problemas para caminar. Cierro la puerta del baño, la trabo, y vuelvo a mirarme al espejo. La toalla está roja y empapada de sangre. La separo de mi cabeza, y la oreja aparece limpia y seca. Tiro la toalla a la bañadera y me miro con más atención. El segundo lóbulo tiene un par de centímetros más que antes.
Levanto la tijerita del piso, vuelvo a agarrar el pelo y ensayo otro corte, esta vez con éxito. Apoyo la tijerita en el borde de la pileta y abro la canilla con la idea de lavarme la sangre. Al mismo tiempo, afuera del baño, las pisadas se detienen. Cierro la canilla. La sangre que me cubre los brazos ya empieza a secarse.
Hay un momento de silencio. Otro. Otro más. Por debajo de la puerta se desliza una hoja de papel. Parece estar en blanco. El papel toca los dedos de mi pie derecho y se detiene. De nuevo silencio. Todavía tengo una punta del pelo entre los dedos. La otra punta se pierde en algún lugar sobre el fondo de baldosas negras. Empiezo a inclinarme para recoger el papel. Un movimiento en el borde de la visión me hace detener antes de alcanzar el suelo.
Giro la cabeza a la izquierda, todavía inclinado, la mano derecha extendida hacia abajo. El bicho que escapó del agujero del sofá, u otro de su misma especie, camina por el espejo. Le calculo unos cinco centímetros de largo. Mayormente negro, tiene rayas transversales de un verde muy vivo, desde la cabeza hasta la cola. No es un insecto: más bien parece un ciempiés, delgado y flexible. La cabeza es esférica, desproporcionadamente grande, y oscila de un lado a otro como buscando algo. Tras recorrer una buena parte del espejo, el bicho se detiene y empieza a hundirse en la superficie que lo refleja. No está cavando, no está rompiendo: se hunde. Desaparece la cabeza, luego las rayas verdes, una por una, y finalmente la cola.
Abro el botiquín, para ver del lado de adentro, y no encuentro rastros del bicho. Lo cierro con un chasquido, justo antes de recordar que estaba tratando de no hacer ruido. Entonces sí, termino el movimiento que había empezado y levanto el papel.
Del lado inferior hay un dibujo infantil, que recuerda vagamente el bicho que acabo de ver. Junto al bicho hay una tijera abierta, rodeada por las rayas de movimiento que usan los dibujantes de historietas. El dibujo sugiere la idea de cortar el bicho por el medio. Dejo el papel sobre la tapa del inodoro, y al mismo tiempo me doy cuenta de que solté el pelo sin querer. Estiro la mano hacia la puerta, hasta recordar que afuera hay alguien, y vuelvo a retraerla.
En ese mismo instante oigo el ruido de algo metálico, como una herramienta, que cae al piso al otro lado, y de inmediato la puerta se abre sola. Retrocedo hasta chocar con la bañadera. Echado hacia atrás, me apoyo con una mano en la pared del fondo del baño.
Sin motivo aparente pienso en el libro que estaba leyendo, y en que al caer seguramente se perdió la página por la que iba.
El fin del mundo llegó a la madrugada de un lunes. Ahora soy el último ser humano sobre la Tierra, y encuentro todos los negocios cerrados.
*
Mi segundo año como último ser humano sobre la Tierra, y ya casi todos los envases han pasado su fecha de vencimiento.
*
Soy el último ser humano sobre la Tierra, y sigo recibiendo spam.
*
Soy el último ser humano sobre la Tierra. Sí, a vos te lo digo.