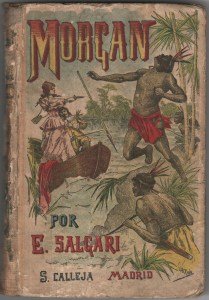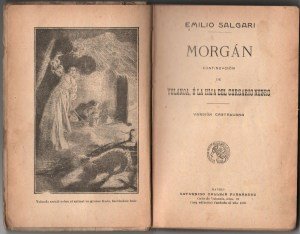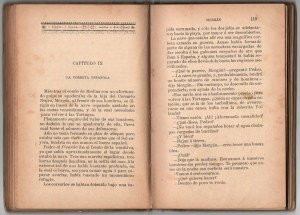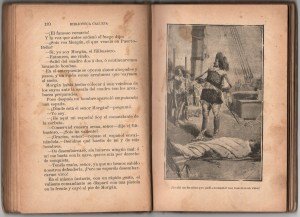Supongo que, con el tiempo, las bibliotecas en las casas van a seguir el camino de los pianos. Sustituidas por la tecnología, serán cada vez más inusuales, solo para especialistas.
Mes: julio 2011
Las mil noches y una noche. Versión de Vicente Blasco Ibáñez. Ilustraciones de Juan Marigot. Dos volúmenes. Círculo de lectores, Barcelona, 1978.
Son unos libros grandes, pesados, hermosos por afuera y por adentro.
Los dos tomos se distinguen entre sí por la cantidad de aves que hay en el lomo. Curiosamente, en ambas tapas hay dos aves y una sola estrella.
Entre los dos tomos suman unas 1.900 páginas “en Garamond 9” (como dice en la página de los créditos). Hay ilustraciones en blanco y negro y a color, a veces con cierta audacia. La versión en castellano de Blasco Ibáñez está hecha a partir de la “traducción directa y literal al francés, Dr. J. C. Mardrus”. (Click en las fotos para verlas mucho más grandes, tapas incluidas.)
Por Eduardo Abel Gimenez. Publicado en Ximenez (ximenez2.blogspot.com).
Emilio Salgari, Morgán. Continuación de Yolanda, ó la hija del corsario negro. Saturnino Calleja Fernández, Madrid, sin fecha.
Acá van algunas páginas del libro. En todos los casos (también en la tapa), click para agrandar.
Por Eduardo Abel Gimenez. Publicado en Ximenez (ximenez2.blogspot.com).
Mi placard tiene dos puertas corredizas. La de la izquierda no cierra. Es decir, está superpuesta con la puerta de la derecha, y por más que empujo no se mueve. Esto es un problema, porque necesito ropa que quedó encerrada atrás.
No veo nada que le esté trabando el paso: ningún cajón abierto, ninguna prenda atravesada. Los carriles por los que debería moverse están despejados y rectos. (Mejor dicho, el de abajo es un carril, mientras que el de arriba es más bien un canal. Igual, ambos están libres y en buenas condiciones.)
A la derecha de la puerta trabada queda una abertura estrecha, apenas suficiente para pasar los dedos. Aprovecho eso para agarrar la puerta de ambos bordes, levantarla un poco, y así sacarla de su sitio. La apoyo en el piso, o más bien la dejo caer, más que nada sorprendido por el peso. Después, mejor preparado, vuelvo a levantarla y con unos pocos pasos apurados la llevo frente a la ventana y la apoyo contra el vidrio. La ventana es el único lugar del dormitorio donde puedo ponerla sin repetir el problema inicial, es decir sin dejar encerrado algo que luego voy a necesitar.
La otra puerta, la derecha, se mueve sin problemas. Saco lo que necesito del placard, me cambio y voy al living. Unos minutos después me he olvidado del tema de la puerta, así que es una sorpresa cuando finalmente vuelvo al dormitorio, ya de noche, y al encender la luz me encuentro con que la puerta del placard está apoyada contra la ventana.
A la mañana siguiente, lunes, llamo a un carpintero. Se llama Ángel. Bajo a abrirle. Trae un escarbadiente entre los labios y una gorra azul. En cuanto entra al departamento saca un destornillador del bolsillo, y así armado me sigue hasta el dormitorio. Le muestro la puerta y le explico la situación, más o menos con las mismas palabras que usé por teléfono.
Ángel lo inspecciona todo y dice:
—Debe ser el chafitón.
Espero unos segundos, y como no agrega nada pregunto:
—¿Qué es el chafitón?
Ángel se inclina sobre la puerta y da un golpecito de destornillador en el borde izquierdo, a unos cinco centímetros de la base.
—Acá, ¿ve? —dice—. La esquina del montante. El barteño.
No sé de qué habla. No veo nada. Supongo que Ángel se da cuenta, porque guarda el destornillador y me mira. Levanta las manos y las pone en ángulo recto una contra otra, unidas por la punta de los dedos.
—El problema es el ángulo de encaje —dice—, así.
Y otra vez se da vuelta para enfrentar la puerta.
—Ajá —contesto.
—Voy a tener que llevármela —dice Ángel.
—¿No la puede arreglar acá? —pregunto.
—Ni hablar —dice, dándome la espalda—. Para esto se necesita la máquina.
No digo nada. Ángel levanta la puerta con toda facilidad y, caminando de costado, la lleva al living. La forma en que atraviesa las puertas del departamento, sin que la puerta del placard roce los marcos o el piso, indica que es un verdadero profesional.
—¿Llevará mucho tiempo? —pregunto en el camino.
—Llámeme pasado mañana —dice Ángel—. Miércoles, ¿no?
—Miércoles, sí. ¿Cuánto me va a salir? —pregunto mientras lo acompaño hasta el ascensor.
—Calcule unos cien pesos —responde—. Más o menos. Depende del acabado.
Abro las puertas del ascensor. Por un momento parece que la puerta del placard no va a caber en el ascensor, o que Ángel y puerta no van a entrar juntos, pero al final Ángel tiene éxito. La puerta queda medio en diagonal, entre la botonera del ascensor y la esquina opuesta, con Ángel oculto y apretado detrás. El problema ahora es que yo también tengo que bajar, para abrir la puerta del edificio, pero no queda lugar para mí. Tal vez estoy un poco gordo.
—Bajo yo —dice Ángel, la voz opacada—, y después baja usted a abrirme.
—¿Va a poder abrir las puertas del ascensor, en la planta baja? —pregunto.
—Yo me arreglo —dice Ángel—, no se preocupe.
Aprieto el botón de la plata baja (el ascensor es automático) y cierro las puertas. El ascensor desciende. Me quedo esperando. Al final oigo que se detiene, allá abajo. Durante unos segundos no pasa nada más, y me pregunto qué estará haciendo Ángel. Después suena un golpe fuerte, como de metal contra metal, y otro golpe más bajo. En el medio, una exclamación ahogada, un “¡ah!” o tal vez un “¡ag!”. Tras cuatro o cinco segundos más de puro silencio, se abre una de las puertas, y luego la otra. Siguen unos ruidos tenues, por lo que me doy cuenta de que Ángel está saliendo del ascensor, y luego el ruido de las puertas al ser cerradas.
Llamo al ascensor. Bajo. Encuentro a Ángel de pie junto a la salida del edificio, con la puerta de mi placard apoyada en la pared. Está terminando de envolverse la mano derecha con un pañuelo.
—¿Se lastimó? —pregunto.
—No es nada —dice Ángel, mientras sostiene una punta del pañuelo entre los dientes y hace un nudo con la otra punta en la mano izquierda.
Dudo un momento, con las llaves en la mano.
—¿Me abre? —pregunta Ángel.
No puedo dejar de mirar el pañuelo, en el que ahora aparece una mancha roja.
—Sí, claro —contesto.
Abro. Ángel levanta la puerta del placard y sale.
—Llámeme pasado mañana —dice, sin detenerse.
—De acuerdo —digo, mientras Ángel dobla a la derecha y se pierde de vista tras la pared—. Hasta luego. —Pero ya no sé si me oye.
Dos días después, miércoles, llamo a la carpintería a eso de las diez de la mañana. Me atiende una mujer.
—Carpintería del Ángel. Habla Maura.
—Buenos días —digo—. Con Ángel, por favor.
—¿Por qué asunto es?
Le explico.
—Un momento —dice. Oigo que apoya el tubo en alguna parte, y el ruido de una silla que se arrastra por el piso.
Espero. Hay una radio encendida, en la que dos personas hablan y se ríen sin parar. El sonido llega tan distorsionado que no entiendo una palabra. Por detrás se oye una sierra que corta madera. La sierra se interrumpe. La gente de la radio habla un poco más. La sierra vuelve a sonar.
La mujer levanta el tubo.
—Ángel no vino hoy —dice—. Por favor, llame mañana.
—Bueno, gracias —contesto.
Cortamos.
A la mañana siguiente, jueves, vuelvo a llamar. No contesta nadie. Insisto a la tarde, y tampoco.
El viernes estoy a punto de llamar otra vez cuando suena el teléfono. Es la mujer de la carpintería.
—Soy Maura, de la Carpintería del Ángel —dice—. Perdone que lo moleste. ¿Usted sabe algo de Ángel?
—¿Qué? —pregunto—. ¿Cómo si sé algo?
—Ángel desapareció —dice la mujer—. Lo estamos buscando por todas partes. Le ruego que si sabe algo de él nos avise.
Maura habla en susurros. No se oye la radio, ni tampoco la sierra.
—Por supuesto —le digo—, pero no sé si…
—Es un favor que le pido —interrumpe—. Usted sabe que su puerta es el último trabajo que hizo.
—¿Ya la arregló? —pregunto. Es un impulso del que me arrepiento enseguida. Pero no sé si la mujer me oye, o si me entiende.
—Llámenos, entonces —dice—. Y si no lo llamaré yo.
Cortamos.
El resto del día se deja ir sin novedades. El sábado a la mañana dudo mucho antes de llamar, así que al final llamo hacia las doce y media. No contesta nadie, pero tal vez sea porque ya han terminado de trabajar. O porque no trabajan los sábados.
El fin de semana pasa de a poco. Dos o tres veces tengo que mover la puerta que le queda al placard. Sigue andando bien.
El lunes a la mañana, en la carpintería, nadie contesta el teléfono. A la tarde tampoco. Ni el martes, ni el miércoles. Maura no vuelve a llamar.
El jueves a eso de las once, antes de salir, pruebo por última vez. Nada. La carpintería queda a unas diez cuadras de casa. Trato de caminar con lentitud, pero no lo consigo. Llego agitado.
La carpintería, desde afuera, se ve como un viejo galpón de paredes ennegrecidas. El frente está casi completamente cubierto por una persiana, que está cerrada. En la parte alta de la persiana hay unas letras medio despintadas: “CARPINTERIA”. No dice “del Ángel” ni ningún otro nombre. En la parte baja se superponen capas y capas de graffiti. La pequeña puerta del centro de la persiana tiene un candado que debe pesar dos kilos.
Pero a un lado de la persiana hay otra puerta, de madera. Está apenas entreabierta, así que veo unos centímetros de pared interna, pero no el interior del galpón. Al otro lado hay silencio.
Busco un timbre, pero no lo encuentro. Golpeo la puerta con los nudillos. Es de esa clase de puertas que casi no hace ruido cuando uno golpea, de manera que espero unos pocos segundos e insisto, esta vez dándole con la palma de la mano.
No sale nadie.
Miro a un lado y a otro de la calle. Está vacía. De todos modos, siento como si me estuvieran espiando desde cada una de las casas de enfrente cuando empujo la puerta un poco y me inclino a un lado para ver adentro.
El galpón parece vacío. Hay unas claraboyas por las que entra algo de luz, en la parte alta de la pared opuesta a la puerta, pero el lugar está oscuro y quieto. Empujo la puerta otro poco más. Asomo la cabeza al interior del galpón.
Es verdad, está vacío. El piso de cemento, sucio y desparejo, se extiende hasta la pared del fondo. Hay rastros de aserrín, pequeños montículos, huellas. La pared de mi lado tiene marcas más claras que dibujan una estructura de tabiques, muebles, algún cuadro, de lo que ahora no queda nada.
Pero allá lejos, en el fondo, está la puerta de mi placard. La pintura blanca se destaca contra la pared de ladrillo descubierto. En realidad no tengo cómo saber que es la puerta de mi placard y no otra puerta semejante, pero tiene que ser la mía, no me imagino otra puerta igual abandonada en este sitio.
Retrocedo un paso y vuelvo a mirar a los lados. La cuadra sigue vacía. Doy media vuelta y empiezo a estudiar las casas de enfrente, pero esto dura solo un instante porque me doy cuenta de que es una actitud culposa.
Es mi puerta, claro que es mi puerta. Estoy seguro. Y no hay nadie. Sé que va a ser muy trabajoso cargarla a lo largo de diez cuadras, pero no tengo otra cosa que hacer. Me pregunto si Ángel habrá llegado realmente a arreglarla.
Giro la cabeza a un lado, y con disimulo, de reojo, estudio una de las casas con jardín que hay al otro lado de la calle. Me parece ver movimiento detrás de una ventana, pero tal vez sean las cortinas llevadas por el aire. Tal vez sean mis propias pestañas.
Vuelvo a mirar al frente. Oigo el motor de un auto que viene por la otra cuadra, se acerca y pasa lentamente detrás de mí para volver a alejarse por el otro lado. Esto se está haciendo largo. No puedo seguir así mucho tiempo.
Levanto la mano, agarro el picaporte de la puerta medio abierta y tiro hasta dejarla más o menos como estaba cuando llegué.
Camino hasta la esquina en dirección a mi casa, espero que pase un colectivo y cruzo la calle. El viento me despeina. Otra vez hace frío en la ciudad.
Nota del 6 de julio: lo que sigue es un final diferente, escrito por Germán Machado:
«Vuelvo a mirar al frente. Oigo el motor de un auto que viene por la otra cuadra, se acerca y pasa lentamente detrás de mí para volver a alejarse por el otro lado. Esto se está haciendo largo. No puedo seguir así mucho tiempo.
Cuando salgo, hace frío y el viento me empuja hacia un costado y el otro, alternativamente. Pienso en eso del chafitón y del ángulo de encaje, y que aún me quedan diez cuadras por delante. Supongo que en un par de cuadras voy a entrar en calor.»
Por Eduardo Abel Gimenez. Publicado en Ximenez (ximenez2.blogspot.com).