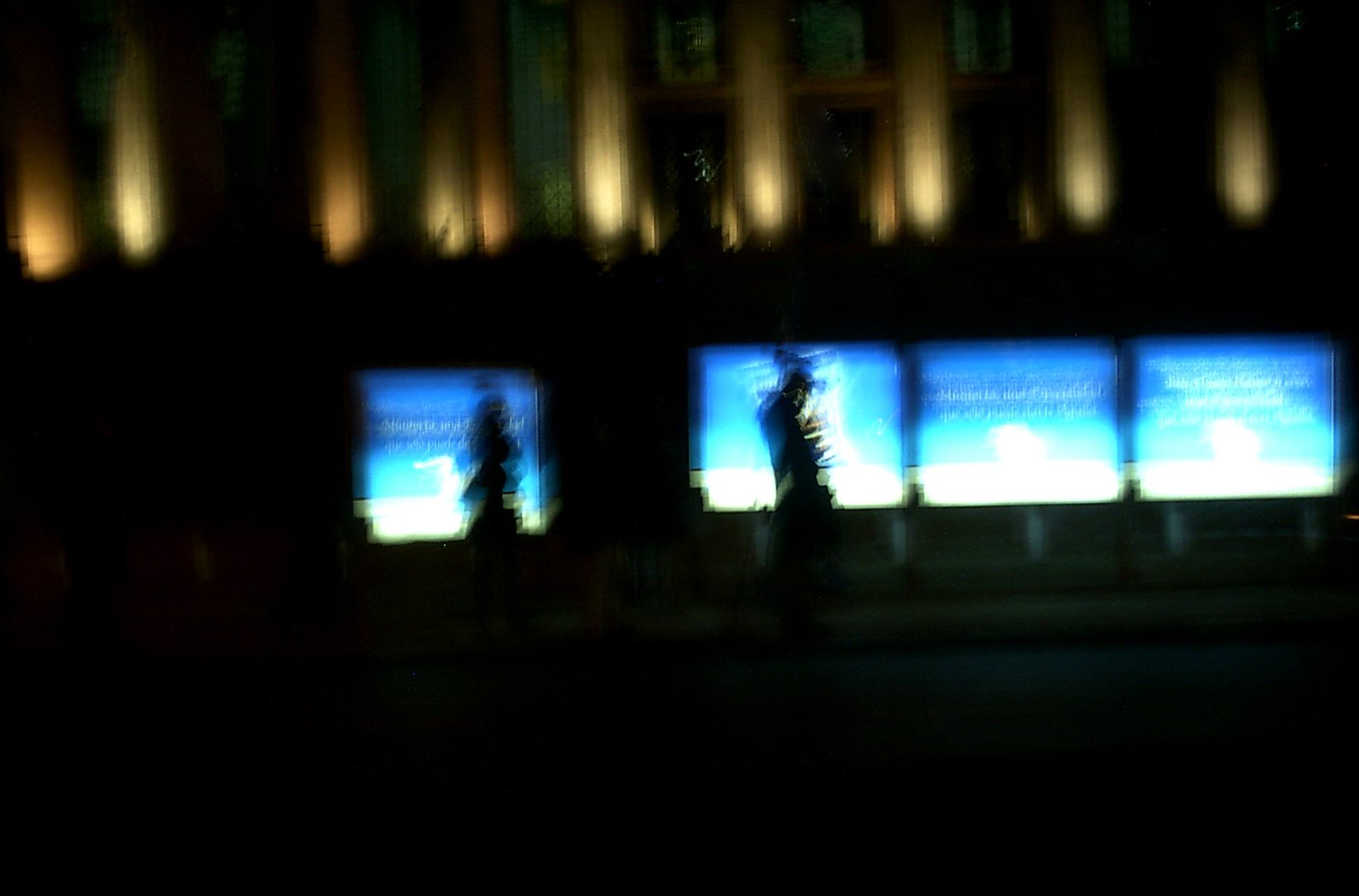Hay una gotera lenta, en alguna parte, allá arriba, por encima de la oscuridad que me rodea. Estoy contando las gotas que caen. Voy por la diecisiete, aunque olvidé las anteriores. No sé cuándo empecé a contar, así que no puedo confiar en el cálculo. No sé nada, en realidad, y por lo tanto no puedo confiar en nada. Excepto que estoy en la oscuridad y hay una gotera lenta, y la gota que acaba de caer es la número dieciocho.
Estoy sentado. No hay respaldo, por lo menos hasta donde me atrevo a probar. Algo me retiene las manos a la espalda, probablemente esposas. Nunca tuve las manos esposadas. Me dan ganas de llorar pero las lágrimas no salen, y entonces pienso otra vez en la gotera, y esta gota es la número veintitrés, aunque no soy consciente de haber pasado por las cuatro anteriores.
Delante de mí se abre una puerta, con un chillido de animal. Se forma un rectángulo blanco brillante, tan luminoso que, finalmente, me saltan las lágrimas. Entrecierro los ojos, miro a un lado, vuelvo a mirar al frente. Veinticuatro gotas. En medio de la luz se forma la figura de una persona, que avanza y cierra la puerta tras de sí con otro chillido. Oscuridad otra vez, pero breve, porque la persona enciende una linterna y me apunta a los ojos. Es hora de cerrarlos del todo.
—Tu nombre es —dice esa persona con voz de mujer, y pronuncia mi nombre.
—Sí —contesto—. Por favor, apague la linterna.
La apaga. Hay un silencio largo, excepto por la gota veintiséis. La veinticinco cayó entre el momento en que se cerró la puerta y el momento en que se encendió la linterna.
—No —dice la mujer—. No es ese. Tu nombre es —y ahora sí pronuncia mi nombre.
Digo que ahora sí porque me doy cuenta de que el otro no era mi nombre, aunque yo lo creyera. Mi nombre real es este otro, este que la mujer me acaba de devolver. Debería sentirme agradecido, pero no. Odio a esa mujer, la odio con todas las fuerzas y quisiera decírselo.
La gotera se está acelerando. Ahora cayeron las gotas veintisiete y veintiocho. No sé por qué las sigo contando, pero no lo puedo evitar. También muevo los pies, sin ruido, tratando de encontrar un ritmo que acierte con la próxima caída de una gota. Lo hago desde el comienzo, desde aquel diecisiete del principio de los tiempos, hasta ahora sin lograrlo.
La mujer camina hacia mi izquierda. Muevo la cabeza para acompañar los pasos, tratando de imaginar su forma. Anda con total seguridad, como si pudiera ver sin luz, o conociera el sitio de memoria. Sube dos escalones, me doy cuenta porque el ruido de los zapatos es diferente, y da tres pasos más, hacia mis espaldas. Hay dos chasquidos consecutivos, el de la gota treinta y el de un interruptor.
Me duele la cabeza. Es algo nuevo, un dolor repentino que parte de la base de la nuca y en un segundo se divide en dos ramas, me recorre los parietales y se une a sí mismo en el centro de la frente. Inclino la cara hacia adelante, inclino también el cuerpo, escondo la cabeza entre las rodillas y luego la vuelvo a levantar porque necesito aire. Miro hacia arriba, y entre la gota treinta y uno y el dolor queda espacio para temer que algo caiga desde allá arriba, desde la oscuridad donde no sé qué hay, y me entre en los ojos. Así que abajo otra vez, otra vez hacia las rodillas, con los ojos cerrados. El dolor se va.
Antes dije el principio de los tiempos, pero sigo sin saber nada de ese momento. Primero habrá existido la gotera, y luego los números necesarios para contar las gotas. Sin embargo, las gotas no se cuentan a sí mismas, hace falta alguien que las cuente, y será por eso que estoy aquí.
Treinta y dos. Por el ruido, parece que las gotas cayeran sobre mi cabeza. Están ahí, exactamente en mi cenit, próximas. Pero no siento nada.
Aparece un resplandor rojizo, de manera que vuelvo a abrir los ojos. Se encendieron luces a mi derecha. Estoy en un espacio enorme, una especie de depósito. Primero hay una serie de bultos negros, iluminados a contraluz, que no puedo identificar. Luego veo varias cámaras de filmación, algo que parece una grúa pequeña, gente de espaldas, también a contraluz, que maneja aparatos. Por detrás de todo está el living de una casa, al que le falta la pared del frente. Dentro del living hay gente. Actores. Son los más iluminados, y los únicos a quienes la luz les da en la cara. Están hablando, pero no entiendo lo que dicen. Cae la gota treinta y tres.
—Mm —digo, probando si aún tengo voz.
Nadie me oye. Espero a que haya caído la gota treinta y cuatro antes de hacerlo un poco más fuerte.
—Mmm.
Algo me raspa en la garganta y me da tos. Uno de los que manejan aparatos, el más próximo, se vuelve hacia mí y hace un gesto con las manos. Quiere que me calle.
Empiezo con un susurro:
—Socorro.
No es suficiente. Subo apenas el volumen:
—Socorro.
Tampoco. Cae la gota treinta y cinco. Los actores siguen su rutina. Mis manos siguen esposadas. Aspiro hondo y digo con voz plena, sin gritar:
—Socorro.
El hombre que antes se había dado vuelta camina hacia mí con paso rápido.
—No puede estar acá —dice en voz baja—. ¿Quién lo dejó entrar?
—No sé —contesto.
Saca un aparato de la cintura y pulsa un botón.
—Hay un intruso —le dice al aparato, sin alzar la voz, y lo vuelve a poner en su sitio. Me mira otra vez—. Van a venir a buscarlo —dice—. No haga ruido.
Regresa a su puesto. Han caído algunas gotas más, porque la cuenta interior va por el treinta y nueve, pero no las conté conscientemente. Entonces recuerdo a la mujer que vino antes y miro a mi alrededor. Ya no está. A la luz crepuscular de las lamparitas lejanas puedo ver los escalones que subió, puedo ver el interruptor. Pero ni rastros de la mujer. Cuarenta gotas.
Se abre la puerta, entra la ráfaga de luz y con la luz dos personas apuradas. Una de ellas me cubre la cabeza con una capucha, la otra se asegura de que mis manos sigan esposadas. Susurran entre ellos: son dos hombres. Pero hablan en un idioma que no conozco. Sacuden un poco el banco en que estoy sentado, me levantan, me vuelven a sentar. Hay mucho movimiento y casi ningún ruido, pero no parece que vayamos a ninguna parte, porque la gotera sigue sobre mí, persistente entre los susurros y las sacudidas.
Cuarenta y ocho gotas, y entonces me sacan la capucha. Estoy en un cuarto gris de paredes descascaradas, iluminado por tubos fluorescentes. Frente a mí hay un escritorio con tapa de fórmica. Al otro lado del escritorio, un policía de bigotes, calvo, me mira con las manos cruzadas frente a él. Dejó la gorra a un lado, sobre una pila de papeles. Una corriente de aire mueve el papel de arriba, que se iría volando si la gorra no lo mantuviera en su sitio. Cae la gota cuarenta y nueve, allá en el techo. Cae la gota cincuenta. Todos tenemos mucha paciencia.
—Su nombre es —empieza por último el policía, y dice otro nombre, diferente de los que usó antes la mujer. Pero él es quien tiene la razón: lo que dice es mi nombre, y no entiendo cómo lo sabe.
—Sí —respondo.
Cincuenta y una gotas. La gotera se sigue acelerando. Si al principio era un tac … … … tac … … … tac, ahora es un tac … tac … tac. El policía agarra el papel que se movía bajo la gorra y lo pone frente a su propia barriga, que ahora veo que sobresale como una sandía. Mientras sujeta el papel con una mano, con la otra abre un cajón, busca una lapicera, y empieza a tomar notas. Parece que estuviera describiendo mis rasgos, porque de vez en cuando me mira y luego vuelve a escribir: observa mi pelo y escribe, observa mi oreja izquierda y escribe, observa mi cuello y escribe. No hace preguntas, lo cual parece bastante apropiado porque no creo que tenga respuestas para darle.
Yo trato de hacer coincidir mis meñiques, uno contra el otro, tarea mucho más difícil de lo que parece. Con las manos aún esposadas a la espalda y los dedos apuntando hacia abajo, toco índice con índice, mayor con mayor, anular con anular, y cuando quiero tocar meñique con meñique el de la mano derecha queda más atrás que el de la izquierda. Empiezo otra vez, índice contra índice y así, hasta que los meñiques fallan de nuevo. Esto se repite intento tras intento, gota tras gota, mientras el policía hace su trabajo.
Pasa un rato largo. La cuenta va por ochenta y siete, y no estoy nada seguro de cómo llegué a ese número, cuando el policía se incorpora, mira a alguien que está detrás de mí, y la capucha vuelve a taparlo todo.
Me ponen de pie entre dos, cada uno alzándome de un brazo. Sin soltarme, me hacen caminar. Damos unos pasos, giramos, damos unos pasos más, volvemos a girar, y así sucesivamente. Me doy cuenta de que estamos andando en círculos, pero no veo razones para protestar. La gota número cien llega como si fuera un alivio. Siento un modesto renacer mientras cuento ciento uno, ciento dos, ciento tres.
Cuando se cansan de dar vueltas me acuestan en una camilla, boca abajo. Oigo un chasquido y noto que tengo las manos libres. Oigo el ruido de las esposas, también ellas liberadas, que caen al suelo. Pero dejo los brazos a ambos lados del cuerpo, para no abusar de la suerte.
—Va a sentir un pinchazo —dice una voz femenina con tono neutro.
La profecía se cumple en un punto del antebrazo derecho, del lado de adentro, a unos centímetros por encima de la muñeca. Me clavan algo y lo dejan ahí, y luego ponen una cinta adhesiva para que permanezca en su sitio. Pero sigo sin ver nada. Ciento seis. Oigo pasos que se alejan. Me parece que estoy solo, pero entonces alguien me quita la capucha. No hay diferencia: el sitio está a oscuras. Y, salvo la gotera, en silencio. Quien me quitó la capucha se aleja sin hacer ruido. Ciento siete gotas, siempre en el cenit.
Tengo ganas de hacer pis.
Doy vuelta la cabeza y me doy cuenta de que no todo es oscuridad. Hay una línea de luz pálida, a la altura del suelo. Es la parte inferior de una puerta.
Tengo que ir con cuidado. Primero me pongo boca arriba y espero. Ciento ocho gotas. Ciento nueve. Luego me siento. Las piernas me cuelgan por el borde de la camilla. Ciento diez, ciento once gotas. Es un gusto tener las manos apoyadas en las rodillas. Tableteo un poco con los dedos. Ciento doce gotas.
De pronto recuerdo algo que ha quedado sin resolver. Levanto las manos y las pongo a la altura de los ojos, palma contra palma, con los dedos separados. No puedo verlas, pero la posición es más cómoda que a la espalda, con las esposas puestas. Junto índice con índice, mayor con mayor, anular con anular, y casi sin darme cuenta también meñique con meñique. Al primer intento.
Ciento quince gotas. Me deslizo hasta el suelo y levanto los brazos. Siento un tirón del antebrazo derecho, y un momento después oigo el estrépito de algo metálico que cae. Me había olvidado del pinchazo y sus significados. Ahora tengo que esperar por si viene alguien.
Ciento dieciséis gotas. No viene nadie. Debo esperar más. Ciento diecisiete gotas. Ciento dieciocho. Qué números tan largos.
Con mucho cuidado me quito la cinta adhesiva y la aguja, vuelvo a alzar los brazos y empiezo a andar hacia la puerta. No hay nada que se interponga en el camino. Acaricio la puerta del centro hacia los bordes, y luego hacia abajo, hasta que mi mano izquierda da con el picaporte. Sin mover esa mano, acerco la otra y la uso para girar el picaporte con lentitud. La puerta se abre lo suficiente para que yo asome un ojo al mundo exterior.
Hay un pasillo de paredes blancas, poco iluminado. Está vacío. Parece parte de un hospital. Enfrente hay otra puerta, con el número 123, justo la cantidad de gotas que conté hasta ahora, en caracteres metálicos. A la derecha de esa puerta hay un matafuegos colgado de la pared, y un poco más allá empieza una hilera de asientos negros, de plástico, unidos entre sí por tubos de metal.
Ciento veinticuatro gotas, y las ganas de hacer pis me obligan a moverme.
Abro la puerta del todo, asomo la cabeza fuera de la habitación y miro en ambas direcciones. Ahora estoy seguro de que estoy en un hospital. El pasillo sigue pocos metros hacia la izquierda, muchos metros hacia la derecha, y en ambos extremos termina en otro pasillo transversal. No hay más ruidos que el de la gotera y los míos.
Me miro a mí mismo. Estoy cubierto con una bata blanca de mangas cortas que me cubre hasta los pies, sin bolsillos. En los pies, un par de pantuflas blandas. Sin necesidad de ver, me doy cuenta de que no tengo ropa interior. Tampoco tengo reloj, pero no siento que me haga falta.
Ciento veintisiete gotas. La gotera ahora hace tac tac tac, y sigue su marcha a velocidad creciente. Salgo hacia la izquierda, por donde el pasillo termina pronto, y camino hasta el pasillo siguiente, que sigue en ambas direcciones. La gotera, por algún motivo, me acompaña. Allá tampoco hay nadie. Giro a la derecha y camino rápido hasta una puerta doble, de vaivén, que da a unas escaleras.
No se ve ninguna indicación de que haya baños cerca. Atravieso la puerta, dejo que se cierre y me asomo por el hueco de las escaleras. Aquí la luz es aún más tenue que en los pasillos. Sigo solo. Me pongo frente a un rincón, detrás de la puerta, levanto la bata con ambas manos por encima de la cintura, echo los hombros hacia atrás, las caderas hacia adelante y aflojo los músculos. El chorro oscurece un triángulo isósceles de pared blanca, y enmascara las gotas ciento cuarenta y cinco a ciento cincuenta y dos. Pero las cuento sin necesidad de oírlas, porque ahora la velocidad de la gotera me permite seguir el ritmo con bastante precisión.
Suelto el borde de la bata y bajo las escaleras. La gotera ahora hace tatatatata. Empieza a ser difícil contar número por número, y entonces me decido a contar sólo las gotas pares, ciento cincuenta y ocho, ciento sesenta, ciento sesenta y dos.
La planta baja está tan desierta como el piso de arriba. Hay mostradores, sillones, espejos, ascensores, y nadie que los use o los atienda. Frente a las escaleras se ve una pared de vidrio, y más allá la oscuridad. Seguro que es el exterior, y seguro que es de noche.
Me acerco a un mostrador para mirar al otro lado. Hay unos papeles, una lapicera, un teléfono. Estiro el brazo para levantar el tubo, pero no llego a hacerlo. ¿A quién puedo llamar? No recuerdo el número de nadie.
Giro hacia la pared de vidrio y camino. Ciento noventa y cuatro, noventa y seis, noventa y ocho, doscientos. Hay un movimiento a mi derecha, y me doy cuenta de que acabo de pasar frente a un espejo. Me detengo. Ahora podría volver un paso atrás y mirarme, reconocerme, saber más de mí. Pero es más importante la pared de vidrio, la negrura de la noche que está al otro lado. Es más importante la gotera que ya hace tttttttttt.
Me rindo. No tengo más remedio que estimar el número de gotas, porque están cayendo demasiado rápido para contar una por una. Voy de cinco en cinco omitiendo pensar en los centenares. Treinta, treinta y cinco, cuarenta.
En medio de la pared de vidrio hay una puerta. Lo único que la identifica es un letrero chico que dice EMPUJE. Antes de abrirla miro hacia afuera, pero solo veo el cemento del primer metro de suelo. Después está todo negro. Empujo y me asomo al exterior.
En cuanto saco la cabeza ocurren dos cosas. Un golpe de aire frío me hace parpadear y cerrar la boca. Y la gotera se termina. Vuelvo a meter la cabeza adentro. La gotera continúa. Ochenta, noventa, trescientos, diez, veinte. Ahora suena a rrrrrrrrrrr. Esto no puede seguir así por mucho tiempo. Saco la cabeza al silencio, la meto otra vez, cincuenta, cuatrocientos, cuatro cincuenta, y entonces abro la puerta del todo, salto al exterior y la cierro detrás de mí.
Sin la gotera el mundo es más solitario, y también más grande. Se oye el viento en los árboles, pero todo es invisible. Doy un paso y me paro en el borde del mundo. Más allá no hay luz.
Estiro los brazos al frente y doy otro paso. Estoy en un camino de polvo de ladrillo. Es inconfundible, por el tamaño de las piedritas que se me clavan en las pantuflas blandas.
Sigo andando con cuidado, arrastrando un poco los pies, tanteando al frente con las manos. Noto que llevo la cabeza echada hacia atrás, la mirada fija en un punto alto, y me obligo a bajarla, como si así pudiera ver algo. Tras un rato me detengo otra vez y me doy vuelta para mirar atrás. A lo lejos está la pared de vidrio, pequeña, luminosa, y tras ella la planta baja del hospital. Vuelvo a mirar al frente.
Me encuentro con la luz de una linterna, a varios metros de distancia, que me ilumina la cara. Cierro los ojos, alzo un poco más las manos.
—Tu nombre es —dice una voz cascada, la de un anciano. Y pronuncia mi nombre, el cuarto, el verdadero.