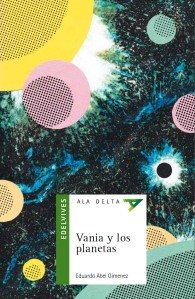Este es el primer capítulo de mi novela Vania y los planetas (Edelvives, 2014; ilustraciones de Fernando Calvi; editora, Natalia Méndez). El libro recibió el premio Destacado de ALIJA en la categoría novela infantil. Datos y reseñas: en la página de la editorial; en el blog de Juan Pablo Luppi; en Canal Lector; en Goodreads; en Leer x leer.
Los padres de Vania trabajan de descubrir planetas.
Vania es mi vecina. La ventana de su cuarto queda frente a la ventana del mío, al otro lado de un precipicio. Son cinco metros de distancia, y en el medio siete pisos de caída hasta el patio de la planta baja.
*
El departamento de Vania estuvo vacío mucho tiempo, la persiana siempre cerrada: un ojo ciego. Yo miraba esa ventana y la sentía destinada a cosas importantes. Pero no sabía cuáles. Mientras, jugaba a que ahí estaba el laboratorio de un científico loco, o que crecían las larvas de una especie extraterrestre que venía a conquistar el planeta.
Jugaba solo, porque la ventana no hacía nada. Cuando el científico creaba el elixir de la inmortalidad, las tablillas despintadas me devolvían una luz triste. Aunque las larvas se convertieran en avispas gigantes y planearan usar la ventana como puerta para invadir el mundo, el marco de metal negro, angosto, no alcanzaba ni para sostener a las palomas.
Pero un un día las cosas se dieron vuelta. Alguien levantó la persiana. Mis personajes inventados escaparon a la nada, y con la mente en blanco vi que una chica de mi edad abría el vidrio y apartaba la cortina apenas lo suficiente para pasar la cabeza.
El cambio era tan grande que el piso hizo olas bajo mis pies.
Con la pera apoyada en el marco, la nueva vecina miraba hacia abajo. Tenía puesto un gorro de lana. Bajo el gorro, el pelo le caía por los lados de la cabeza y colgaba en el borde del precipicio. De la cara solo podía verle las cejas y la nariz. Mientras yo estudiaba esa aparición incompleta, ella sacó una mano con un espejito y jugó a reflejar el sol. Era por la tarde, así que el sol daba para su lado.
Yo estaba escondido detras de mi propio vidrio y mi cortina: si ella miraba hacia mí no podría verme. Confiado, armé un largavista con los puños y espié con el ojo izquierdo por el tubo redondo y estrecho. Dio resultado: al fijar la visión pude distinguir los colores del gorro, amarillo, gris, violeta, en círculos crecientes. Ella levantó un poco la cabeza, y le vi los ojos, puntos oscuros en el centro del largavista, y la boca, fruncida en un gesto de concentración.
Otro movimiento, y ahora miraba directamente hacia mí. Deshice el largavista, y en ese momento, con un gesto de la mano que maniobraba el espejito, lanzó un rayo de sol en mi dirección.
Lo esquivé justo.
Fue puro accidente, o pura maldad de la luz, no que ella me hubiera visto: el rayo siguió cambiando de rumbo. Igual salí corriendo y, por ese día, no la espié más.
*
Durante los días siguientes volví a verla muchas veces en la misma posición. Si no jugaba con el espejo, apoyaba la cara en las manos, balanceaba la cabeza y movía los labios como cantando.
En eso consistía mi vecina nueva: una cabeza, a veces una mano. El resto del cuerpo quedaba bajo el marco de la ventana.
La cortina blanca, opaca, me ocultaba el interior de su cuarto.
Quería darme a conocer de alguna forma, pero no sabía cómo. Asomarme yo también y decirle algo estaba fuera de cuestión, porque no me atrevía.
El método que se me ocurrió, de acuerdo con mi estilo, era dejar una señal de mi existencia cuando ella no mirara, y escapar. Por ejemplo, pensé en disparar una flecha con una ventosa en la punta y una nota enrollada en la parte de atrás, de manera que se pegara al vidrio de su ventana. Fabricar la flecha era fácil, con un palito de percha, una ventosa de las que vienen con un gancho y se ponen en la pared, y algún alambre. El arco, o algún otro sistema de propulsión, tampoco iba a resultar complicado. El problema era si le erraba al blanco, o si, aun acertando, la flecha se despegaba. Entonces caería por el precipicio, al territorio de los monstruos de la planta baja, y quién sabe de qué serían capaces tras leer mi nota.
Necesitaba algo más seguro, y entre eso y la ansiedad terminé optando por una solución muy por debajo de mis posibilidades. Escribí un “hola” enorme en una hoja de papel, con colores y dibujos, pensando en pegarlo a la ventana para que ella, la próxima vez que se asomara, pudiera verlo.
El momento del pegado requería que la destinataria estuviera ausente. Espié. Por desgracia, justo en ese momento la vecina nueva estaba ahí, espejito en mano. Dejé el papel sobre el escritorio, boca abajo, y me senté a esperar.
No sé cuánto es mucho tiempo, tal vez un minuto, pero eso, mucho tiempo, es lo que pasó. Todo seguía igual.
Levanté el papel para volver a mirarlo, y ahora no me gustó. Lo rompí en pedazos chiquitos, fui a la cocina y lo tiré a la basura, escarbando un poco en el tacho para que no se viera.
*
Esta situación habrá durado una semana, durante la cual no encontré el modo de hacer notar mi existencia.
Hasta que una tarde pasé junto a la ventana como siempre, sin darme cuenta de que alguien, papá seguramente, la había dejado abierta: el vidrio, pero también la cortina. La nueva vecina, la Vania de quien aún no sabía el nombre, jugaba con el espejito, y en el momento mismo en que yo pasaba lo movió de la manera que tarde o temprano tenía que ser.
La luz me dio directamente en los ojos.
—Hola —dijo ella. O más bien gritó, porque el ruido de la calle era bastante fuerte.
Primero me asusté. Después sentí alivio: la paz de ya no tener que esconderme ni tomar decisiones.
Me asomé yo también. Era invierno, pero el frío no me importó. Ella guardó el espejito y con las manos formó un altavoz alrededor de la boca.
—Tengo un secreto —dijo con una especie de susurro gritado.
Giré la cabeza a un lado, hice pantalla con la mano en la oreja.
—¿Qué? —pregunté: el “qué” que uno usa cuando entendió pero no entendió. ¿Dijo que tiene un secreto? ¿Pero qué secreto? ¿Pero cómo un secreto?
No contestó. Con un gesto me pidió que esperara y se fue de la ventana. Quedó solo la cortina. Esperé. Se asomó otra vez para hacer otro gesto: un momento más. Cortina. Seguí esperando.
Me llené de aire helado, me vacié, volví a llenarme, y la cortina se abrió del todo, revelando la pared blanca y vacía que había detrás. La vecina apareció con dos latas como de duraznos, una en cada mano.
—¡Abrí la ventana todo lo que puedas! —gritó.
Le hice caso. Ante algo así uno siempre hace caso, no es cuestión de pensar. Y después miré hacia atrás, para comprobar qué vería ella de mi cuarto: el placard, claro, las tres puertas, y una de las puertas abierta para descubrir el cajón de los calzoncillos…
El ruido, el ruido a golpe, me asustó. Me tiré sobre la cama y me tapé la cabeza con la almohada. La vecina gritaba algo, pero no entendí. Asomé un ojo.
La lata había golpeado contra el marco de la ventana, donde había dejado una marca, pero había logrado entrar. Colgaba de un hilo, a mitad de camino entre la ventana y el piso. Era de duraznos, sí. Le faltaba la tapa. Estaba vacía.
Me levanté. El hilo trazaba una curva en el aire hasta la otra ventana. Allá enfrente, la vecina (que muy pronto, en dos minutos, sería Vania) se apoyó la otra lata en la oreja y la señaló con la mano libre.
¿Flechas con ventosa? ¿Letreros pintarrajeados? Cosas sin valor. Esto, en cambio, era una maravilla de la ciencia y la técnica. Un aporte a mis conocimientos que en el futuro, seguramente, iba a aprovechar.
Extasiado por la forma que la vecina elegía para comunicarse conmigo, agarré mi lata y también me la puse en la oreja. Ella de un lado, yo del otro, tiramos hasta que el hilo quedó tenso.
Para entonces había dejado de hacer frío.
Ella se llevó la lata a la boca.
El ruido de la calle disminuyó, o dejó de ser importante. Tal vez la calle se fue más lejos. De lata a lata, a través del hilo, oí la respiración de ella, a punto de ser Vania, que llenaba los pulmones para hablar, para decir algo importante. No fue más que un susurro, ya no gritado, un aleteo del aire, porque me hablaba al oído:
—Mis padres trabajan de descubrir planetas —dijo.
Traté de no dejarme impresionar. O de que no se me notara. Papá trabaja en un banco. Mamá trabaja de cuidar a la abuela. Son también trabajos importantes.
Fue mi turno de susurrarle a la lata.
—¡Qué bueno! ¿Te llevan con ellos?
—Claro. No me van a dejar sola.
—¿Y la escuela? ¿Cómo hacés?
—No voy a la escuela. Me enseñan mis padres.
Después nos dijimos nuestros nombres, y alcanzó para hacernos amigos.
*
Eso fue hace unos días. Aguanté bien. Pero ahora, esta noche, no puedo más. Aprovecho que mamá dejó sola a la abuela para esperar a papá, y le cuento el secreto. Sé que está mal, pero necesito decírselo.
Estamos en la cocina. Mamá se levanta de la mesa, lleva un vaso sucio a la pileta y, mientras me da la espalda, pregunta:
—¿Te lo dijo Vania?
Ya sabe su nombre, ya la conoce. Ya nos tocó viajar con ella en el ascensor, aunque todavía no vino a visitarme.
—Sí —contesto—, pero es un secreto. Prometeme que no le vas a contar a nadie.
—Prometido —dice mamá.
Espero que se dé vuelta, pero no. Enjuaga el vaso, lo vuelve a enjuagar, lo sigue enjuagando.
—¿Vos sabés algo de descubrir planetas? —pregunto.
Ahora sí me mira y hace un gesto de que no.
—¿Y cómo voy a saber, yo?
En la puerta de entrada suena la llave de papá, que llega del trabajo. No hablamos más. Es hora de ponerme a cocinar.