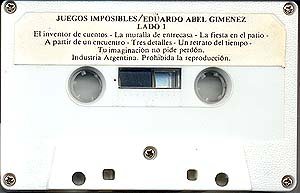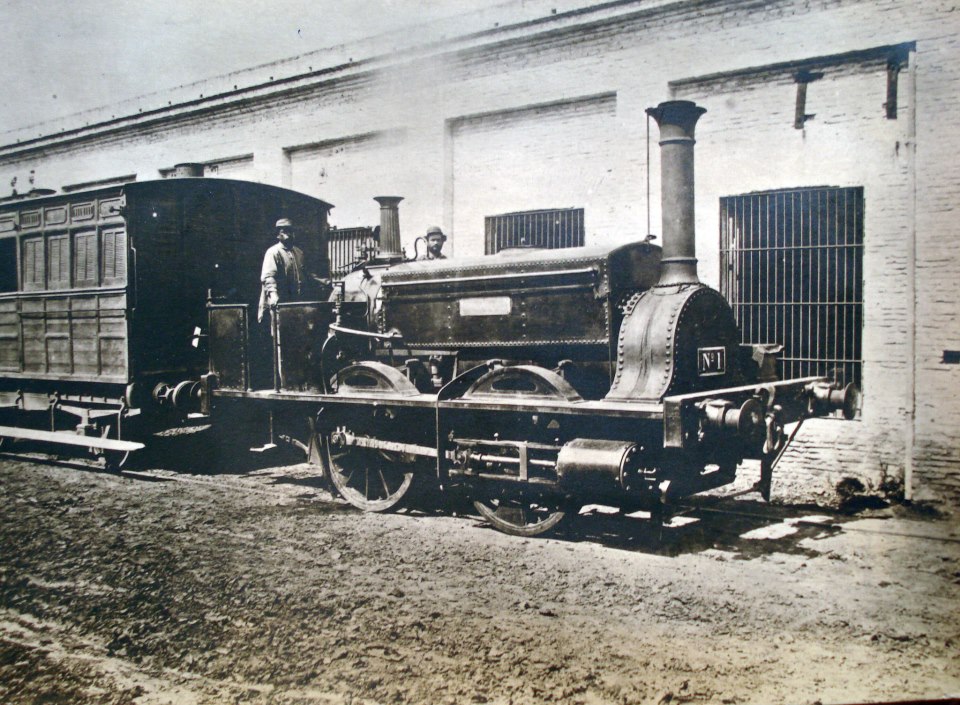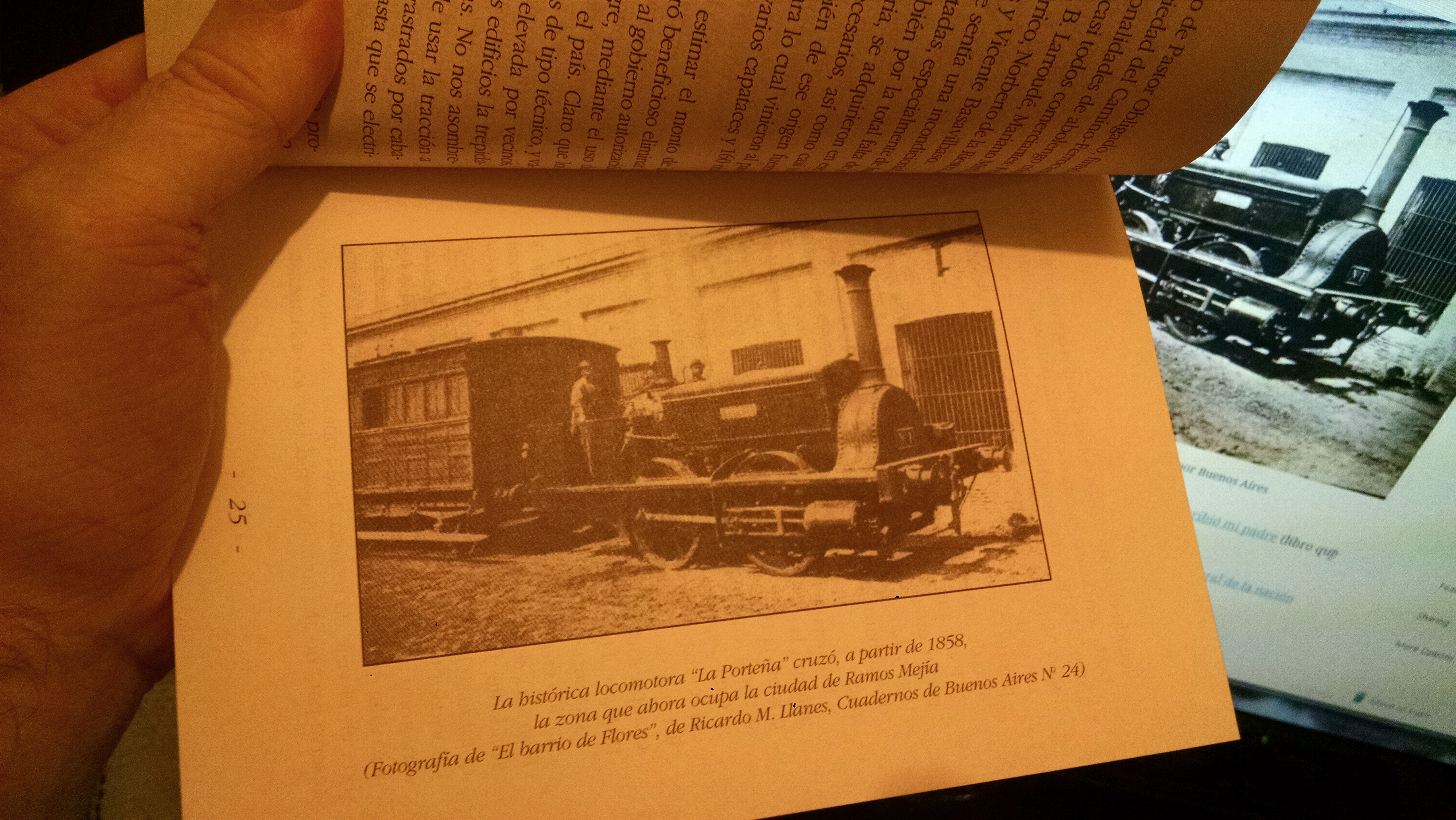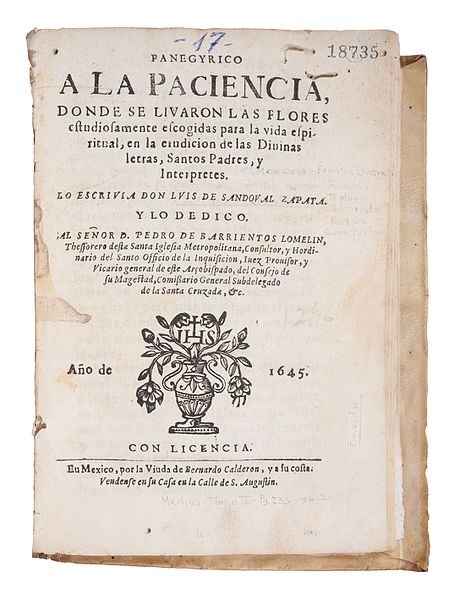Mi querida Lexikon 80. Mi padre me la compró, ya usada pero puesta a nuevo, cuando yo tenía catorce o quince años. Fue mi segunda máquina de escribir; la primera, una Lettera 22 que también conservo. Usé la Lexikon 80 durante unos veinte años, hasta que pude pasarme al procesador de texto.