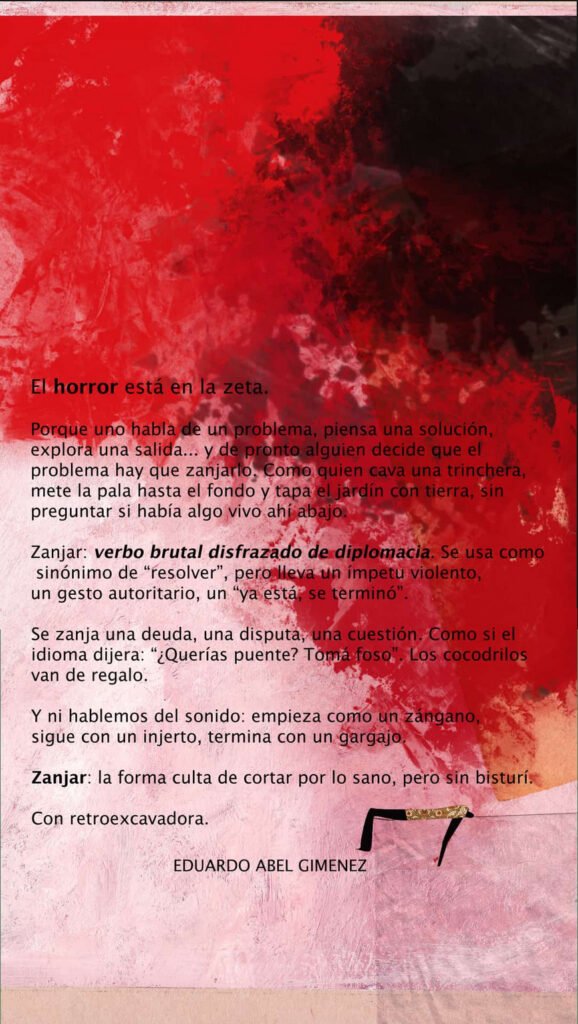Una palabra que tiene la desgracia de ser demasiado simpática.
Ñoqui es gordita, blanda, amistosa. Se resbala por las sílabas como por una salsa. Y así es que duele más su caída en desgracia: de comida de abuela a insulto laboral.
Porque ñoqui, a esta altura, ya no es tanto comida. Es fantasma con acomodo. Es sueldo sin silla. Y eso, para una palabra tan redonda, resulta trágico. Imaginate que naciste para flotar en agua y terminás flotando en odio (¿envidia?).
Encima, no podés defenderte. Querés decir “soy un ñoqui de verdad, de papa”, y ya suena a coartada.
La palabra no merecía esto.
Y ahora, cada 29, mientras buscamos inútilmente un billete bajo el plato, una parte de la lengua llora en secreto.