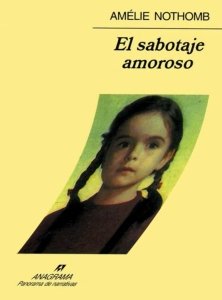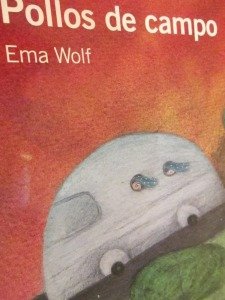1. Franca
Murió como debía morir. Antonio Domeniconelle, digo, de él voy a hablar. También había sido un hombre pendenciero y malhumorado, portador de cuchillos, alguna vez de revólver. El día que lo mataron, aquella mañana de agosto de 1896, cumplía 37 años. Fue una mañana fria que, sin embargo, se calentó por la tarde cuando incendiaron la cochería. El crimen se produjo aparentemente porque se resistía a comprar un nuevo carro con aplicaciones de plata y ruedas de bronce, para seis caballos, como le proponía Giacchinto Miraglia, su socio, sujeto al que todos recordaban furibundo, atrevido, audaz y en total desacuerdo con la teoría de Antonio de que no había que invertir un solo peso más en la empresa, por dos razones: porque ya era la cochería funeraria más importante de Buenos Aires, y porque inevitablemente el 31 de diciembre de 1899 se acabaría el mundo.
Antonio Domeniconelle, el abuelo Antonio, el Nono, así lo había leído en una enciclopedia del siglo catorce que se atesoraba en el edificio comunal de Filetto, y tal lo había confirmado el Prete Rocco D’Angelo, quien lo bautizara a él y a sus hermanos, y en quien sólo en ese punto confiaba ciegamente: el 31 de diciembre del último año de ese siglo el mundo se acabaría.
Fatalista como un árabe, Antonio Domeniconelle estaba convencido de que iba a vivir solamente cuarenta y un años y entonces, pensaba, mejor vivirlos plenamente y gozándolos uno por uno. Era muy raro que se lo viera borracho, aunque era capaz de beberse el contenido de cuanto vaso se le pusiera enfrente. Su perdición eran las mujeres y el juego. Desde que llegara de Italia en 1885, y tan pronto aprendió los rudimentos del castellano de Argentina, se aplicó a esas pasiones: al mes de arribar ya había aprendido a jugar al truco, la taba, el tute y otros juegos criollos, y perdido todo el dinero que trajeron de su patria. Pero tres meses más tarde, cuando se empezaba a discutir la sucesión presidencial y casi todos hablaban de un tal Don Bernardo y muy pocos del gobernador cordobés que luego ganaría la elección, los recuperó y con creces, y pudo comprar una casita lejos de la ciudad, por el rumbo de Ramos Mejía, un pueblo formado alrededor del viejo Apeadero San Martín. Un año después de llegar a la Argentina, abandonó a su mujer por primera y única vez, y se fue a vivir por dos semanas con Gladys, una jovencita de ojos negros que vivía en la calle Victoria, quien fue su amante más fiel y la que meses más tarde lo llevó a conocer a Giacchinto Miraglia. Los presentó una noche, después de una reunión en una casa del barrio de Balvanera donde un tipógrafo alemán explicó a la escasa concurrencia cómo los anarquistas veían el mundo, criticó la prosperidad burguesa y la astucia del presidente Roca; habló de las huelgas obreras en Chicago, de la represión del dictador Porfirio Díaz a las masas mexicanas y aun se refirió a la inestabilidad política peruana y a los inútiles esfuerzos del presidente Balmaceda por recuperar el salitre en Chile.