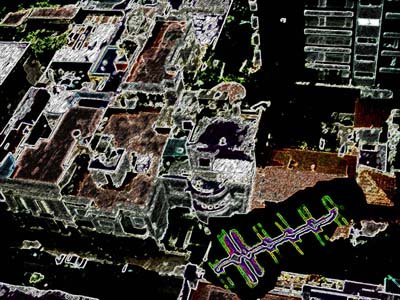La persiana, a medio bajar, muestra dieciséis rayas de luz entre las tablas de madera.
Cerca de cada extremo, y también en el centro, atraviesan las rayas cuatro alambres negros, parecidos a comillas, o a patitas. Cuenta mental: cuatro por tres por dieciséis.
Todas las rayas son distintas: más anchas, más angostas, crecientes de izquierda a derecha, decrecientes de izquierda a derecha, rectas, curvas. Una se interrumpe en el centro, donde la madera de arriba y la de abajo se pegan.
Cuando subo o bajo la cabeza, estirándome o inclinándome en la silla, los edificios del fondo parecen cambiar a los saltos: atraviesan una raya y ahí saltan hacia arriba, atraviesan otra y ahí se hunden.
Un edificio de color ladrillo tiene una línea blanca en cada piso. Cuando me pongo a cierta altura, las líneas blancas ocupan exactamente cinco rayas de luz, y el edificio parece completamente blanco.
Hay dos maneras de mirar el mundo: una es como rompecabezas incompleto, tratando de rellenar los huecos entre rayas de luz. La otra es lineal: cada raya un universo de una sola dimensión.
El cielo está azul, sin nubes, lo cual es una pena porque seguramente me estoy perdiendo algo.
Las frases palindrómicas han recibido una enorme atención de mentes brillantes, hábiles con el idioma, capaces de prodigios de ingenio. Sin embargo, basta un breve repaso de las más conocidas para descubrir una calidad sorprendentemente baja. Pareciera que esas mentes únicas hubiesen dejado de lado lo que las distingue para dedicarse a este género. La torpeza que exhiben las frases palindrómicas más conocidas es un insulto a la inteligencia.
Como ejemplo, trataremos la frase palindrómica tal vez más conocida:
Dábale arroz a la zorra el abad.
A la primera mirada se percibe el arcaísmo de la forma, el carácter falsamente “poético” de la construcción, la pedantería de ese “dábale” que, una vez superado el siglo XIX, sólo es posible encontrar en el peor periodismo.
Es patético que nosotros, sin mayor experiencia previa en el tema, podamos mejorar ese palíndromo con tanta facilidad:
El abad le daba arroz a la zorra.
Pero aún no es suficiente. La palabra “zorra” tiene connotaciones que el contexto no exige, por lo que encontramos preferible sustituirla por “zorro”. Y “abad” es un término que en nuestra sociedad, crecientemente secular, dista de ser fácilmente comprensible (¿quién ha visto una abadía? ¿Quién sabe qué es un abad?). De manera que sugerimos la siguiente versión:
El cura le daba arroz al zorro.
Somos conscientes de que aún quedan problemas: ¿por qué un cura se dedica a alimentar a un zorro? ¿A quién se le ocurre que el zorro se interese en el arroz? Sin embargo, reconociendo la libertad que se debe otorgar al arte, aceptaremos que la celebérrima frase quede expresada de ese modo. Es indiscutible que la hemos mejorado en mucho.
Otra cuestión que hemos encontrado por ahí es la pretendida imposibilidad de traducir una frase palindrómica. A nosotros no nos parece tal. Sin ir más lejos, y al correr de la pluma:
The priest gave rice to the fox.
Y si queremos mayor elegancia, incluso sutileza:
The priest used to feed the fox with rice.
En fin. Con sólo un ejemplo, y en pocos minutos, hemos logrado demostrar que un género tan respetado, admirado, reverenciado como el de las frases palindrómicas, sometido a un análisis sencillo y de sentido común, puede acabar cayendo como un castillo de naipes.
Jugaba con las manos a la espalda, de manera que al poco rato todos pensamos que ocultaba algo. Nadie se atrevió a preguntar. Quienes dimos la vuelta con disimulo no encontramos nada. El misterio continuó durante horas, y después días. Farly me dijo, en voz baja, que el mundo llegaría a convertirlo en leyenda, si no fuera que todo lo que hacemos queda encerrado entre estas cuatro paredes.
El pedazo de uña cortado ayer todavía está a la vista sobre la baldosa del baño. No quiere actuar de cucaracha, ir a esconderse a la primera luz o la primera sombra, ni tampoco hacer de basura que se mimetiza con el fondo, ocultarse en las grietas, desaparecer. Quiere ser uña cortada, y como tal espera en la baldosa que le tocó, paciente, intensa en su quietud, aprovechando lo único que todavía da sentido a lo que le resta de existencia.
Esa hormiga que se mueve pegada al zócalo acaba de cambiar su lugar con el picaporte. Sigue pareciendo hormiga, sigue avanzando y deteniéndose, girando el cuerpo hacia aquí y hacia allá, sigue teniendo seis patas, sigue siendo un poco roja y un poco negra, sólo se la distingue porque se mueve, nada en su aspecto o su comportamiento hace sospechar el cambio. Pero ya no es más hormiga, ahora hay algo en ella que no tiene nada que ver con las hormigas, porque, muy lejos de ser hormiga, es picaporte.
El imán de heladera se arrastra por el suelo, ignorante de las leyes de la física, con la lentitud de las cosas sin poder, con el rumbo fijo de las cosas poderosas, a un centímetro de la línea oscura que separa las baldosas, portando el estandarte de pizzería, orgulloso a su manera, sin timidez, como si hubiera encontrado el amor de su vida.
Son tres los zumbidos, a distintas alturas, con distinta intención, no todos humanos, no todos mecánicos, no todos involuntarios, no todos nuevos, algunos continuos, algunos intermitentes, algunos subterráneos, algunos a ras del piso, algunos aéreos, varios muy fuertes, varios casi inaudibles, unos pocos agradables, pero feos la mayoría, muy feos casi todos, horribles, muchos de los tres.
La línea empieza en un punto de la pared situado a medio camino entre la ventana y el piso, y sigue hacia la derecha en un sube y baja que esquiva rugosidades, manchas y graffiti. No tendría nada de especial, si no fuera que continúa en la pared siguiente, y en otra más, y da vuelta la esquina, y pasa al pavimento para encaramarse en una columna de alumbrado en la vereda de enfrente, y baja otra vez para recorrer baldosas rotas, y sobrevive al tránsito de la avenida hasta tomar velocidad al otro lado, donde uno corre y corre pero la línea es más rápida, y así como anda no va a terminarse ni siquiera en el río.